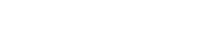Discriminar es una palabra incorrecta en estos tiempos, pero más de una vez resulta útil, por ejemplo para poner en su sitio lo que ayer sucedió por aquí. No fue una fiesta (¿debía serlo?), no fue un duelo, no fue un acto político, pero casi es una tragedia. ¿Qué fue?
Fue la amarga conjunción de inútiles, de los de siempre y del pueblo.
Veamos.
Los inútiles son aquellos que “organizaron” un acto político en su afán de aprovechar ladinamente una dolorosa muerte, en plena pandemia, desconociendo sus propias normas, en un lugar sumamente inadecuado, permitiendo una aglomeración inusitada después de meses de aconsejar el distanciamiento social, importándoles nada la salud pública que pregonan ser el centro de sus preocupaciones. También son inútiles los encargados de la seguridad del acto impropio ya que terminaron, como en las peores épocas, gaseando al pueblo, aún dentro de la casa rosada.
Los de siempre, son los desconocidos de siempre, los mafiosos de los barras, una asociación ilícita que se pone la camiseta que conviene y que vive de infringir artículos del código penal diariamente. Son sin duda lo peor de nuestra sociedad, al servicio de dos mafias en forma alternativa, la dirigencia del fútbol y la dirigencia política, sirven a ambas y se cotizan al mejor postor, también cada tanto se matan entre ellos, por el control del negocio. Presos deberían estar y de por vida, pues entre tantas cosas que nos han robado está el espectáculo del fútbol, el poder tener la fiesta dominguera en familia y en paz. Son ellos y no otros los que hicieron todos los desmanes poniendo en riesgo a quienes soportaron todo el manoseo de la desorganización para poder darle el último adiós a su ídolo. Ellos viven para, por y desde la violencia y no pierden ocasión de ejercitarla, sin importarles consecuencia alguna, porque se saben impunes de impunidad absoluta.
Y finalmente el pueblo, el dolido pueblo, que no sabía si gritar, si llorar, si tirar papeles o tirar flores, si rabiar por la pérdida o si alegrarse porque por fin el ídolo podrá descansar en paz. Por eso quería ver el féretro por última vez, la última carrera, la gambeta que no salió. Estaba en todo su derecho porque Diego les pertenecía, mucho más que a quienes lo utilizaron toda la vida. El pueblo lo siguió, lo idolatró, lo aplaudió, se emocionó con él, lloró con él, sufrió con él, se enojó con él pero jamás le pidió nada, sólo que juegue como sabía hacerlo. Y siempre, hasta en las peores, estuvo con él, nunca lo abandonó, calló cuando no había nada para decir, rezó por su salud y quiso, siempre quiso, que lograse recuperarse del todo de sus propios demonios. Todo, con sumo respeto, ese mismo respeto que ayer vi en acción.
Los inútiles, otros inútiles que hicieron del cortejo fúnebre un circo, cual si fuera la visita de un jefe de estado, con decenas de motos, algunas con tiradores de postas de goma, decenas de patrulleros y hasta algunos que se creían ases del motociclismo, yendo peligrosamente en zig zag con la multitud a la vera de la autopista, ( podrían haberse caído, atropellado, cualquier cosa, innecesariamente), demostraron ser tan, pero tan inútiles, que se pasaron de la salida de la autopista del oeste hacia el camino del Buen Ayre, debiendo retomarla por una estrecha y atestada colectora, mano hacia capital. Realmente ahí temí lo peor, con el cortejo detenido podía haber sucedido cualquier cosa, y no pasó nada. ¿Saben porqué? Porque ahí no estaban los de siempre, ahí estaba el pueblo, el que se queda en casa o va, no sin temor a trabajar. Con sumo respeto, a centímetros del cortejo solo expresó su mezcla de sentires, aplaudiendo, gritando, cantando y llorando, sin saber qué forma darle a su buen amor.
Un párrafo final para Claudia. Ella, con buen criterio, fue quien evitó la tragedia, quien desbarató el circo, quien le dijo a los inútiles “hasta aquí llegué, a las 16 nos vamos hagan política con otro, no con Diego, ya no”.
Puso el dolor de sus hijas por encima de cualquier otra consideración. Y demostró, en una lección a todos nosotros, los hombres, tan patéticos a veces, que podremos en nuestra vida tener muchas, “muchas minas” como sigue diciendo el tango inmortal, pero que nos salve del abismo, que intente aún sabiendo su derrota rescatarnos de nosotros mismos ( casi siempre nuestro peor enemigo), habrá una mujer, una sola, a quien seguramente, de puro bestias que somos, trataremos peor que a ninguna. Aquella novia primera fue la que en el instante postrero, salvó a Diego y a su pueblo de una tragedia imposible de imaginar en su real magnitud.
Enrique Momigliano.Buenos Aires, 27 de noviembre de 2020